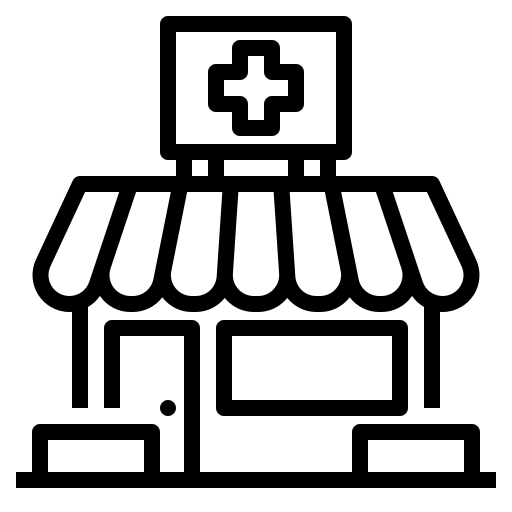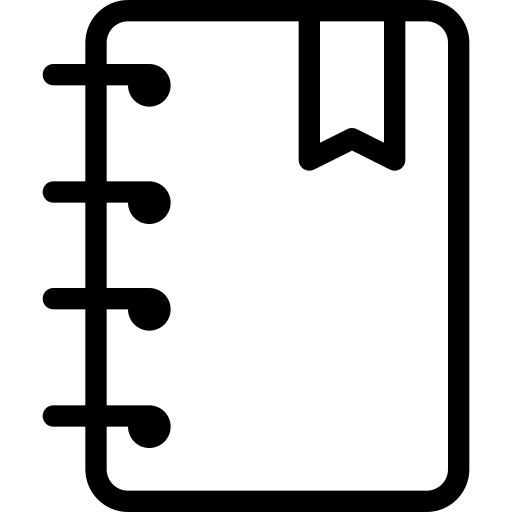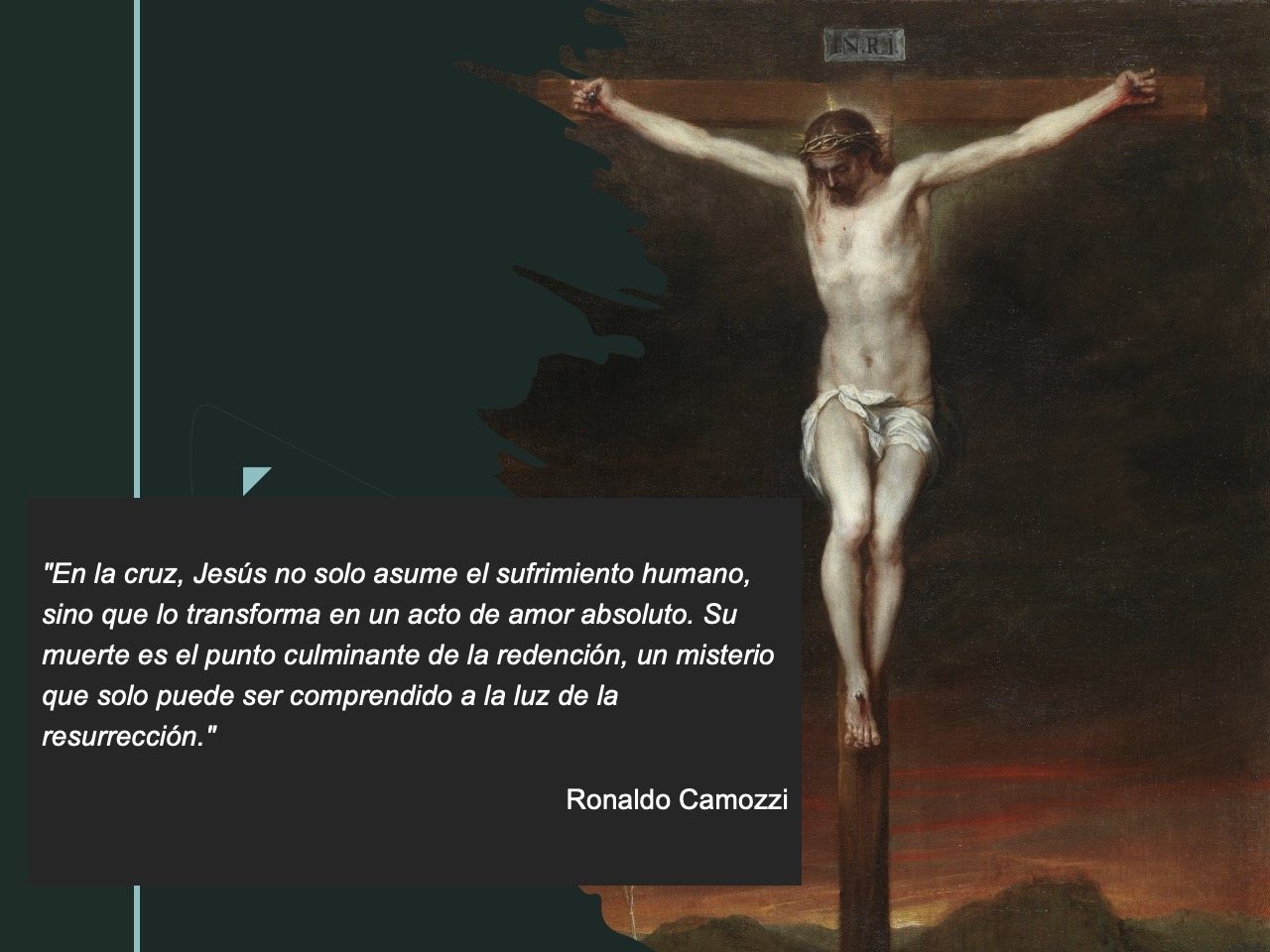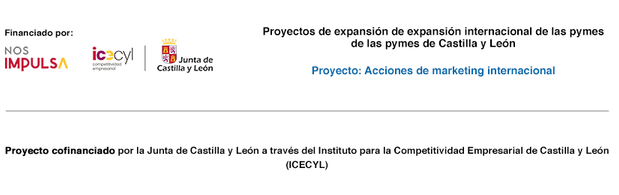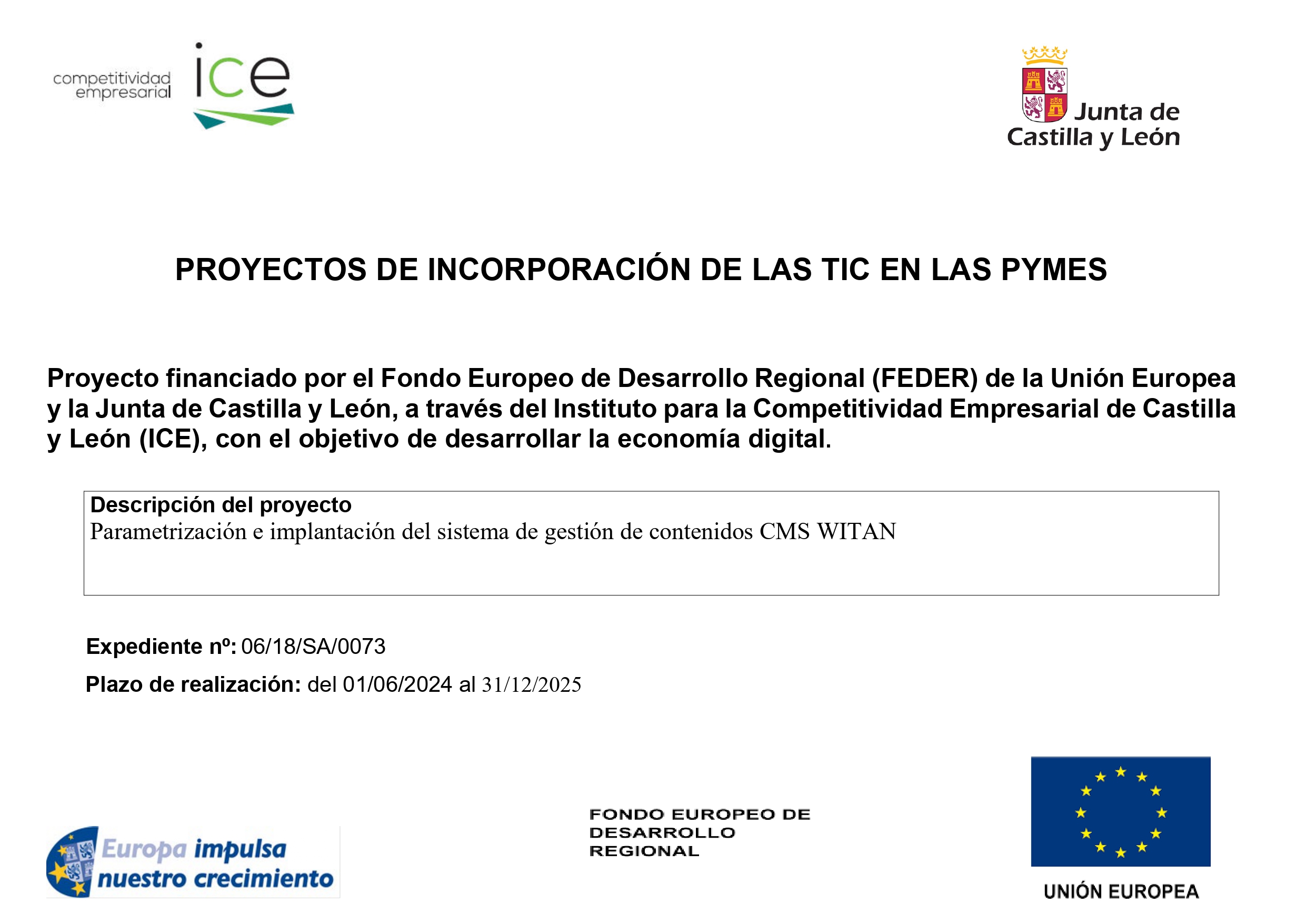Dios mío, Dios mío: el grito que salva
En la cruz, Jesús no solo asume el sufrimiento humano, sino que lo transforma en un acto de amor absoluto. Su muerte es el punto culminante de la redención, un misterio que solo puede ser comprendido a la luz de la resurrección.
RONALDO CAMOZZI
La muerte de Jesús en la cruz no fue simplemente la ejecución de un profeta o un predicador moral; para los primeros cristianos, fue el acto supremo de redención, en el que Dios manifestó su amor y su voluntad de salvación para la humanidad.
RAYMOND E. BROWN
La muerte de Jesús de Nazaret fue, al mismo tiempo, un hecho histórico y un acontecimiento teológico que marcó un antes y un después no solo en la historia de las religiones, sino también en la conciencia moral de la humanidad. No fue simplemente la ejecución de un profeta incómodo ni el castigo ejemplar que el imperio romano aplicó, una vez más, a quienes traspasaban los límites del poder. Su muerte, por su sentido y por sus consecuencias, desafía a la historia, a la razón y a la fe. Comprenderla implica adentrarse en una época densa, tensa, cargada de símbolos y contradicciones: el dominio de Roma, la esperanza mesiánica del pueblo judío, las tensiones internas del judaísmo y, sobre todo, la irrupción de una figura profundamente original, que no encajaba en los moldes establecidos y que resistía cualquier intento de domesticación.
Jesús no fue un político, pero habló de justicia. No empuñó armas, pero su palabra desarmaba certezas. No fue un sacerdote del Templo, pero habló de Dios con una libertad que desbordaba cualquier institución. Vivió como un judío fiel a la Torá, pero colocó la misericordia por encima del sacrificio. Comió con publicanos, tocó a los impuros, curó en sábado, se acercó a los marginados y habló de Dios como un Padre que no excluye. Su modo de vivir, profundamente libre y humanamente radical, provocó adhesiones apasionadas y rechazos implacables. John P. Meier, una de las voces más autorizadas en el estudio del Jesús histórico, lo expresa con claridad: “Jesús fue ejecutado porque los líderes lo vieron como una amenaza real, no simbólica. Su mensaje tenía consecuencias sociales, su forma de actuar provocaba desorden en el orden establecido, su figura no era neutral ni fácilmente domesticable”.
No fue, por tanto, una muerte casual. Fue el resultado de una convergencia de factores religiosos, sociales y políticos. Las autoridades del Templo veían en él una figura peligrosa: su gesto profético al expulsar a los mercaderes, su autoridad para perdonar pecados, su atracción sobre las masas... todo eso inquietaba. Y cuando llegó la Pascua, con su carga simbólica y la afluencia masiva de peregrinos, el riesgo de insurrección aumentó exponencialmente. Roma, que no tenía paciencia para matices teológicos, observaba todo con suspicacia. Pilato, más que un juez, era un administrador de orden; cuando los dirigentes religiosos presentan a Jesús como alguien que se proclama rey, Pilato no ve un místico, sino un posible agitador. La inscripción que mandó clavar en la cruz —“Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos”— no fue una burla gratuita. Fue una advertencia.
La cruz, como método de ejecución, revela sin ambigüedades la brutalidad del poder romano. No se trataba solo de matar. Se trataba de anular al condenado, de exhibirlo, de reducir su cuerpo al escarnio y su dignidad a la nada. Era una pedagogía del terror. Y sin embargo —¡qué ironía tan audaz!—, el cristianismo no suavizó ese horror. No escondió la cruz: la proclamó. Pablo de Tarso lo formuló con crudeza: “Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles” (1 Cor 1,23). La fe cristiana no esquivó la herida: la convirtió en fuente. Lo que fue instrumento de tortura pasó a ser emblema de esperanza. Joseph Ratzinger, lo expresa con profundidad: “La cruz no es simplemente el final trágico de un fracaso. Es la expresión del amor extremo, el lugar donde Dios mismo asume el dolor del mundo y lo redime desde dentro”.
La teología, al acercarse a este misterio, no lo presenta como un accidente ni como el fracaso de un intento. La muerte de Jesús fue la consecuencia de su coherencia. No buscó morir, pero aceptó el precio de vivir con fidelidad a su misión. En Getsemaní no se resigna al sufrimiento, pero tampoco huye. Sabe lo que le espera y, sin embargo, no cambia el rumbo. En la cruz no grita desesperado, sino que se abandona. Allí, Dios no se impone con milagros, sino que se sumerge en el abismo del dolor humano. Jürgen Moltmann, lo formula con potencia: “El sufrimiento de Dios en la cruz no es solo el del Hijo abandonado, sino también del Padre que lo entrega. El amor de Dios no se revela en la omnipotencia, sino en la comunión con el sufrimiento”. ¿No es eso lo que tantas veces anhelamos: un Dios que no esté por encima del dolor, sino que lo atraviese con nosotros?
La resurrección, desde esta perspectiva, no borra la cruz: la ilumina. No es una evasión del dolor, sino su transfiguración. Jesús no resucita a pesar de las heridas, sino con ellas. El Crucificado es el Resucitado. Su identidad permanece. La fe cristiana no ofrece consuelos fáciles, sino una esperanza que nace del fondo del abismo. Es esa esperanza —herida, lúcida, obstinada— la que animó a sus discípulos. No lo olvidaron. No huyeron. Lo anunciaron, incluso ante las mismas autoridades que lo habían matado. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que la cruz no había sido el final, sino el inicio de algo irreversible.
Desde la teología de la liberación, esta muerte adquiere un relieve particularmente elocuente. Jesús no murió como un mártir espiritualizado, sino como un hombre que eligió el lado de los pobres, de los excluidos, de los que no cuentan. Su mensaje no fue neutro, ni evasivo, ni intimista. Habló del Reino de Dios como una revolución de las relaciones humanas. Denunció la hipocresía, la opresión, la violencia estructural. Y por eso fue crucificado. Gustavo Gutiérrez lo sintetiza así: “La cruz es el precio que Jesús pagó por su fidelidad a los pobres”. No murió para abrir el cielo, sino para confrontar todo lo que cierra la tierra.
Filosóficamente, la muerte de Jesús no puede reducirse a un dato del pasado. Es un acontecimiento que interpela. Que desestabiliza. Que descoloca incluso al pensamiento más lúcido. Kierkegaard lo sabía: “El cristianismo no es una doctrina, sino una existencia apasionada”. Jesús no fundó una escuela de pensamiento desde una cátedra, sino que enseñó colgado de un madero, con el cuerpo atravesado por el sufrimiento. La cruz, para el pensamiento, es un lugar de tropiezo. Una paradoja que no se puede explicar sin ser tocado por ella.
Incluso Nietzsche, crítico feroz del cristianismo, reconoció en Jesús una figura profundamente disruptiva. No rechazó al Crucificado por débil, sino por subversivo. Denunció que el cristianismo institucional traicionó a Jesús, convirtiendo su libertad en dogma, su compasión en sistema, su revolución en rutina. Pero esa crítica, lejos de vaciar el acontecimiento, lo ilumina desde otro ángulo. Porque la cruz, al final, sigue exigiendo una decisión. ¿La asumimos como locura o como revelación?
Gabriel Marcel, por su parte, vio en Jesús la expresión suprema de la fidelidad ontológica. “Amar es decir: tú no morirás jamás”, escribió. Pero cuando Jesús muere, ¿qué ocurre con esa afirmación? Y, sin embargo, su muerte no lo borra: lo intensifica. No se ausenta; se ofrece. Su presencia, paradójicamente, se vuelve más honda. En esa entrega total, el ser humano intuye que no está solo, ni siquiera en su hora más oscura.
Levinas, desde una ética radical, nos lanza una pregunta ineludible: ¿qué hacemos ante el rostro del otro, herido, crucificado? Ese rostro, que ya no puede hablar, nos mira. Nos exige. Nos llama. La cruz, en este sentido, es un juicio ético permanente contra toda estructura que sacrifica al inocente para preservar su poder.
Pensar la muerte de Jesús es pensar también la esperanza. Pero no una esperanza ilusoria, sino encarnada. No la de quien cierra los ojos, sino la de quien los abre, incluso en medio de la noche. Jesús murió por no renunciar a lo que vivía. No buscó morir, pero eligió no huir. No se protegió. No se replegó. Se entregó. Y esa entrega, tan vulnerable y tan firme, sigue cuestionando a la historia, a la filosofía, a la fe... y también a nosotros.
La empresa Diario de Salamanca S.L, No nos hacemos responsables de ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan o publiquen, por los columnistas que en su sección de opinión realizan su intervención, así como de la imagen que los mismos envían.
Serán única y exclusivamente responsable el columnista que haga uso de nuestros servicios y enlaces.
La publicación por SALAMANCARTVALDIA de los artículos de opinión no implica la existencia de relación alguna entre nuestra empresa y columnista, como tampoco la aceptación y aprobación por nuestra parte de los contenidos, siendo su el interviniente el único responsable de los mismos.
En este sentido, si tiene conocimiento efectivo de la ilicitud de las opiniones o imágenes utilizadas por alguno de ellos, agradeceremos que nos lo comunique inmediatamente para que procedamos a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.