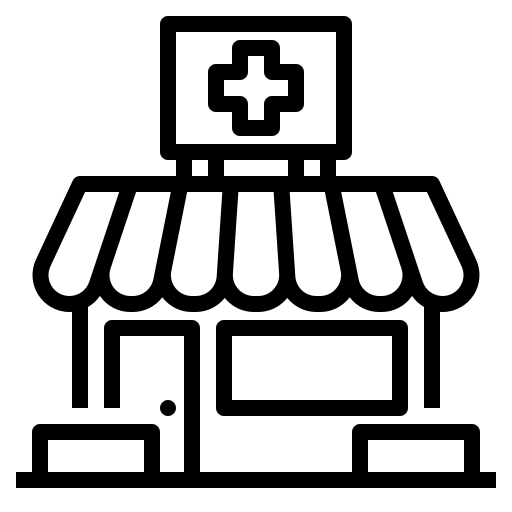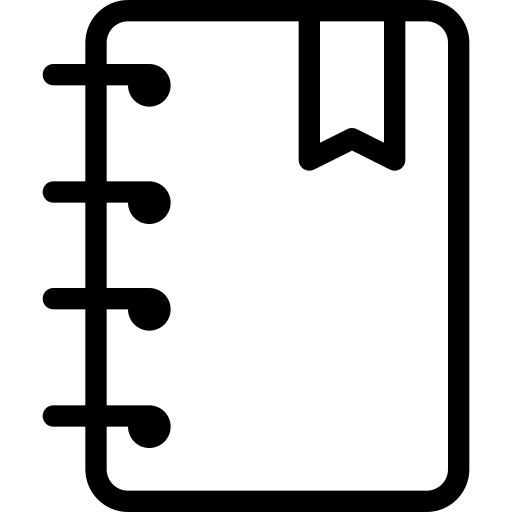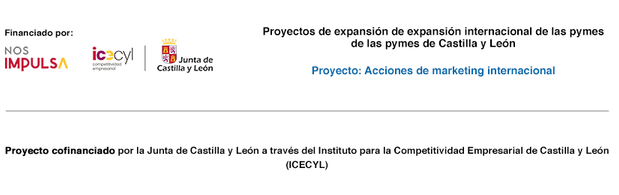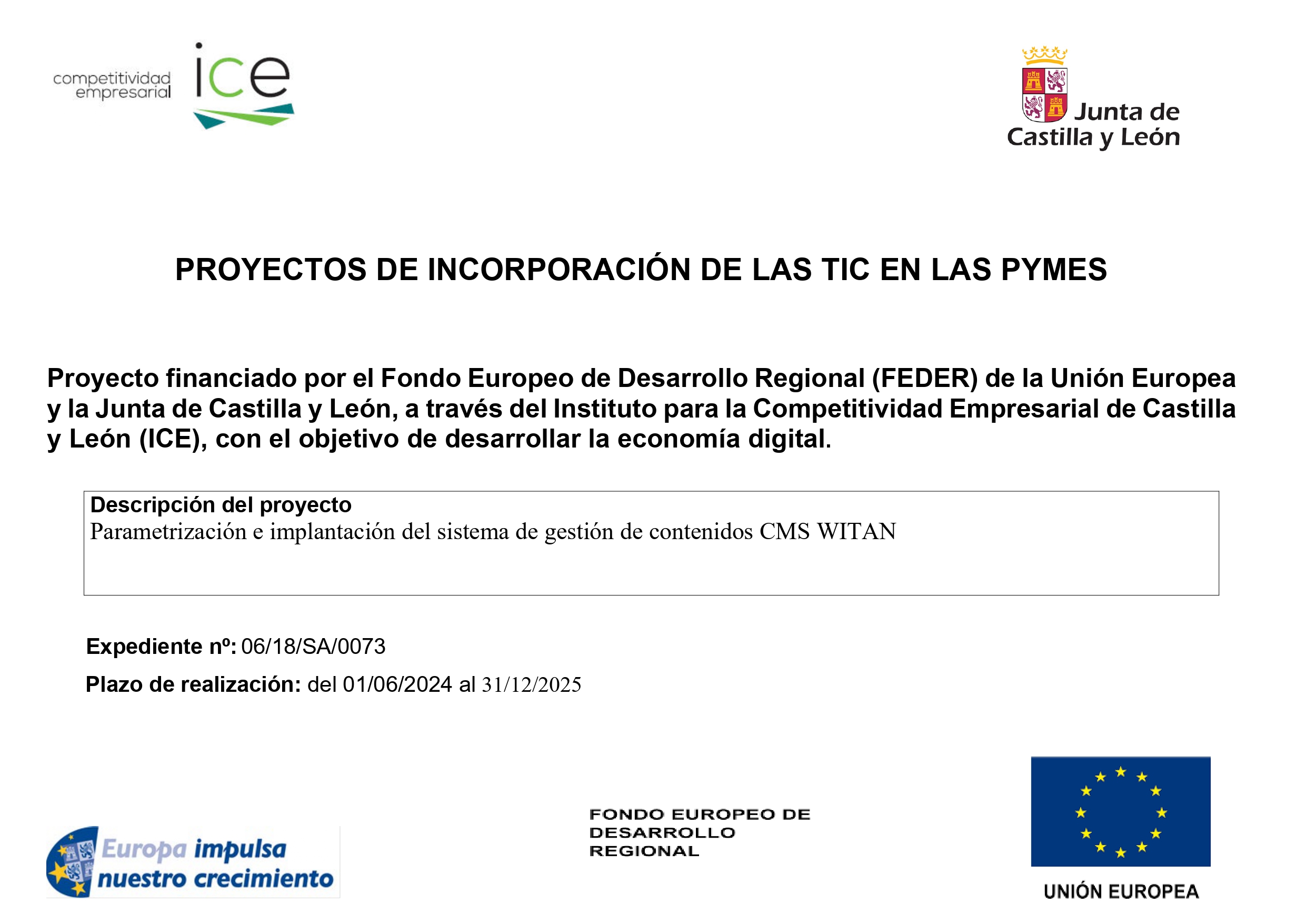El viento
El abuelo sentado en un sillón de mimbre le dijo al niño: "mocito, el viento es el aire en movimiento". Una supuesta aclaración de la sacudida de las ramas de la morena que lo confundió. Ahora entendía todavía menos a la abuela cuando le decía que se pusiera la bufanda porque "hacía aire". Entonces comenzó a saber que las mismas cosas podían tener distintos nombres y que iguales denominaciones podían suponer significados diferentes. Un caos que se agudizaba más conforme iba conociendo nuevos términos por sus lecturas y la vida le enseñaba cada día cosas ajenas. Supo también por la abuela que estar en corriente era un potencial peligro de acatarrarse o, incluso algo peor, de coger una gripe. Después, en una clase aprendió que el viento era una fuente de energía que desplazaba a los barcos y hacía funcionar las ruedas de los molinos. Igualmente entendió que agudizaba el frío y que podía hacer asfixiante el calor constituyéndose como un factor determinante de lo que llamaban sensación térmica.
El tiempo pasó y el aire, agitado o quieto, se convirtió en un lugar común de su existencia. Algo que lo envolvía y que a la vez transformaba el entorno con consecuencias dispares y no siempre predecibles. Si bien tenía una idea vaga, apenas recordaba algo de los fundamentos científicos del proceder del viento sujeto a leyes de la física. Un desconocimiento al que, no obstante, no daba importancia. Sin embargo, algo cambió tras una conversación con estudiantes que no eran del país y que lo sorprendieron al escucharlos decir con insistencia y práctica unanimidad que el factor diferenciador por excelencia de aquel lugar era que hacía mucho viento. Las costumbres vernáculas eran asumibles, a pesar de ser estrafalarias en algunos casos para unos pocos, y también el rigor extremo de las temperaturas en verano e invierno, pero lo que no resultaba de recibo, decían, eran las fuertes rachas de viento. No solo se trataba del ambiente desapacible que creaban sino de la imposibilidad de hablar e incluso de respirar.
Todo ello se enredó cuando un día leyó que un bardo local había quedado fascinado al oír a un par de albañiles que se referían a una determinada dirección manifestando que se encontraba "allí cerca, donde daba la vuelta el viento". Casi a la vez conoció a una mujer con la que viviría seis años que solo tenía una obsesión: los días de mucho aire la desquiciaban y, más aun, el rugido generado por los soplidos del viento la tenían insomne durante los largos temporales nocturnos en que sucumbía a ataques de pánico. Desde aquellos tiempos tuvo conciencia de que debía haber algo mágico en todo eso. Su curiosidad lo llevó a indagar en la mitología griega y allí aprendió que el viento era plural (anemoi) pues se ligaba a las estaciones del año y también a los puntos cardinales hasta llegar a configurar una rosa. Entonces recordó a sus abuelos y sintió que ya no vivieran para contárselo.
La empresa Diario de Salamanca S.L, No nos hacemos responsables de ninguna de las informaciones, opiniones y conceptos que se emitan o publiquen, por los columnistas que en su sección de opinión realizan su intervención, así como de la imagen que los mismos envían.
Serán única y exclusivamente responsable el columnista que haga uso de nuestros servicios y enlaces.
La publicación por SALAMANCARTVALDIA de los artículos de opinión no implica la existencia de relación alguna entre nuestra empresa y columnista, como tampoco la aceptación y aprobación por nuestra parte de los contenidos, siendo su el interviniente el único responsable de los mismos.
En este sentido, si tiene conocimiento efectivo de la ilicitud de las opiniones o imágenes utilizadas por alguno de ellos, agradeceremos que nos lo comunique inmediatamente para que procedamos a deshabilitar el enlace de acceso a la misma.